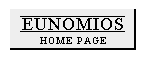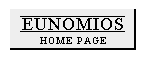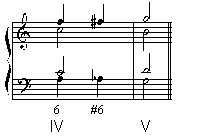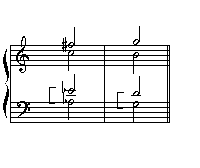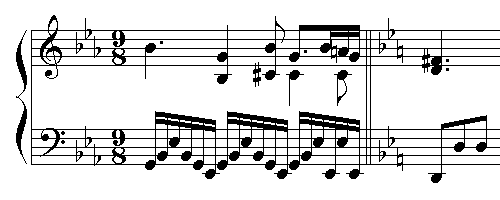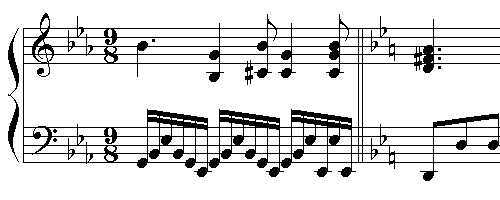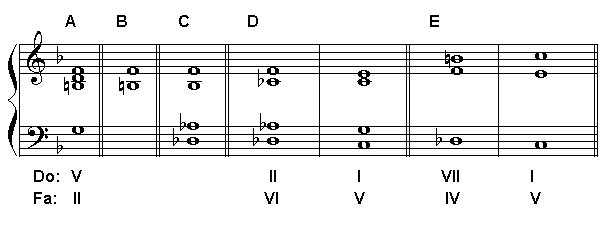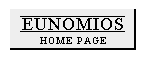
SEXTAS AUMENTADAS:
Revisión de su tratamiento en los libros de armonía tradicionales.
Teo Ramírez <teo@edu.xunta.es> (IES "Concepción Arenal" Ferrol, España)
En la concepción clásica de Rameau, los acordes no contienen mas que terceras mayores y menores; no obstante, y como siempre ha ocurrido, la realidad musical siempre es anterior a la teoría vigente, de forma que, cuando el sistema tonal clásico se ve desbordado comienzan a surgir términos oscuros como el de "acordes errantes", "armonía cromática", etc. Dentro de esta categoría uno de los temas más áridos ha sido tradicionalmente el de los llamados acordes de sexta aumentada. En el presente artículo haremos una revisión crítica del enfoque tradicional con el que se aborda el estudio de estos acordes en algunos de los tratados mas usados en los Conservatorios Españoles.
Según los tratados clásicos los acordes de sexta aumentada surgen como resultado de "sensibilizar" cromáticamente dos sonidos de una subdominante; algunos incluso señalan que en el modo menor sólo cabe hablar de una alteración, al considerar la sexta nota rebajada como patrimonio de dicho modo. En cualquier caso, al usar dicho sonido al tiempo que elevamos la cuarta nota obtenemos una sexta aumentada (o tercera disminuída).
En la Figura 0 se muestra el más simple de estos acordes, la 6-a italiana, como resultado de ornamentar con notas de paso cromáticas en dos de las partes un encadenamiento convencional IV - V; es característico de estos acordes su uso casi exclusivo con la 6-a nota en el bajo y usualmente el otro cromatismo en la parte más aguda.
Con esta apariencia de "acorde de paso" aparece muy frecuentemente. (Ej. Introducción de la "Danza de la Muñeca" de Hindemith). Del mismo modo, como mera conducción de voces, esta sonoridad ya aparece en obras tan tempranas como en algunos Motetes de Machaut , llegando en el romanticismo a su agotamiento expresivo, sobre todo en los modos menores.
Los teóricos distinguen varios tipos de estos acordes, dependiendo de los sonidos que acompañan al intervalo de sexta; así se conforman distintos tipos de tríadas o cuatríadas. Arín y Fontanilla (ver) distinguen hasta 6 tipos; por su parte, J. Zamacois (ver) habla de tres tipos "clásicos" además de dos más de dudosa identidad como sexta aumentada. Rimsky-Korsakov (ver) tambien señala más posibilidades sin aportar demasiados datos, al igual que Schönberg (ver) que únicamente lo comenta en una nota a pie de página.
Los tres tipos más usuales se conocen hoy en día en la mayor parte de países como sextas italiana, francesa y alemana, terminología introducida por John Wall Calcott (Inglaterra) en 1806.
Entre los consejos que aparecen en los tratados de armonía hay uno recurrente: al encadenar algunas sextas aumentadas con la dominante conviene intercalar la 4-a y 6-a cadencial para evitar las llamadas "quintas de Mozart". (véase la Figura 1 ). No obstante en algunos tratados se admiten dichas quintas; es más, la apelación a Mozart denota la intención de justificar dicha excepción. Sin embargo, el propio Mozart evita encadenamientos "defectuosos" evidentes. Veamos el cuidado exquisito con el que Beethoven y el mismo Mozart evitan dicha sonoridad en dos ejemplos del repertorio pianístico, en el que no cabe un tratamiento tímbrico de enmascaramiento.
La sonata para piano en Sol M op.79 para piano de Beethoven es una sonata ciertamente única; el propio autor lo deja claro con la indicación "presto alla tedesca" en su primer movimiento. Toda la sonata está impregnada de un sabor popular que, muchas veces mal entendido, ha hecho de la misma una obra recurrente en los cursos elementales de piano. Y ello a pesar de las respetables dificultades técnicas que ofrece, especialmente su último movimiento. Es frecuente incluso el referirse a la misma como "sonatina".
Tal vez debido a su carácter evocador de los "Landler", no encontraremos en esta sonata un gran despliegue de medios desde un punto de vista armónico. Aún así, en el segundo movimiento, con forma ABA, al término de la sección central en Mi bemol (Figura 2) Beethoven transforma la tónica de dicha tonalidad en sexta alemana que conduce a Re mayor como dominante de Sol menor (tonalidad principal).
Una posible explicación de este mecanismo modulatorio "complejo" en un contexto de sencillez podría ser el deseo de mantener las proporciones formales equilibradas: A(8+1 compases), B (11+1) y A' (8+5). En cierto modo es como si Beethoven "interrumpiese" la sección central para volver precipitadamente a exponer.
Obsérvese como conduce la voz superior: si bien lo recomendable en este compás podría ser dilatar la figuración para ir retomando la vuelta a la primera sección, Beethoven emplea semicorcheas en la melodía. Además resulta extraña la conducción melóica de si bemol a fa sostenido. ¿Porqué no optó Beethoven por una versión alternativa como la que se muestra en la Figura 3 ?. Parece claro que en su orden de prioridades figuraba en primer lugar evitar las "Quintas de Mozart" en las partes extremas.
En el segundo movimiento de la sonata de Mozart KV 189 h (283) 1774 en Sol mayor (Figura 4) hay una curiosa vuelta al tema principal: tras cadenciar en la dominante de la, una soldadura cromática nos conduce de nuevo a do mayor directamente. (Los cambios de tono por terceras son muy inusuales hasta Beethoven). Un poco antes, en los compases 21 y 22, el discurso armónico se ha detenido en una oscilación entre una sexta aumentada y la dominante, Mi mayor.
Observamos nuevamente como una rápida sucesión de fusas en la melodía nos aleja del do que irremediablemente hubiese sido conducido a si, en lugar del sol# que figura en el siguiente compás. ¿No parece Mozart querer evitar "sus quintas"?
Otra de las cuestiones que los tratados tradicionales a menudo no aclaran suficientemente es la función tonal de estos acordes. "Arín y Fontanilla" (Ver) no hacen comentario alguno, pero indirectamente les asignan la función de subdominante en el tono principal, sin más explicación. (Véase la numeración romana empleada en los ejemplos de las páginas 90 y 91 del 4º volumen). Por su parte Zamacois, Schenker y Schönberg (ver) dicen que funcionan como dominante de la dominante. Algún tratado mas "vetusto" como el de Jurafsky (ver) se limita a comentar que "su mejor uso es como acorde de paso".
Beethoven nos proporciona un elegante ejemplo del uso más típico de las sextas aumentadas como dominantes secundarias en el primer movimiento de la sonata para piano op.2 nº 1 en Fa menor. En la coda de la exposición usa insistentemente la séptima disminuída sobre re resolviendo en la cuarta y sexta cadencial de la bemol mayor. Sin embargo en la coda final del movimiento sustituye la séptima disminuída por una sexta aumentada. Ambos acordes (una vez transportados) difieren en un único sonido y desempeñan el mismo papel en análogo lugar.
Sorprendentemente es un contexto ajeno al de la enseñanza escolástica de la armonía el que aborda la función de estos acordes de un modo más claro: en los tratados de armonía moderna, y más concretamente de Jazz. Sin embargo aún no conozco ninguno publicado en Castellano que relacione de modo explícito las sextas aumentadas con lo que en esos ámbitos se denomina "sustitución de tritono", por lo que mi queja va para ambos campos.
El concepto de "sustitución de tritono" surge de la esencia del movimiento-reposo o tensión-distensión armónica: la caída de la dominante a la tónica. Puesto que la dominante por excelencia es el acorde de séptima dominante y su "alma" el tritono, podemos reducir dicho acorde a ese único intervalo y "enmarcarlo" con otros sonidos de la manera indicada en la Figura 5.
En los ejemplos A, B, C y D se muestra cómo una séptima de dominante sobre sol puede ser sustituída por otra sobre re bemol (enarmonizando el si con do bemol). Ambos acordes comparten el mismo tritono; por ello el nuevo acorde mantiene la función del primero, dominante de do mayor. (En un contexto de Fa hablaríamos de la dominante de la dominante).
Debido a las quintas que se producen en el ejemplo D, la armonía clásica siempre ha recelado de esta resolución como hemos visto anteriormente; también es usual la escritura como si natural (ejemplo E) ; y sin embargo en contextos jazzísticos, blues, etc., el ejemplo D es un encadenamiento muy usual. Incluso el do bemol es conducido a veces hacia si bemol, con lo que el acorde de do pasa a ser otra séptima de dominante, o hacia la nota la, con lo que hablamos de tónica con "sexta añadida". (Muy frecuentemente también los clásicos escriben las sextas aumentadas como séptimas menores por necesidades de la escritura, mas allá de consideraciones sobre los sistemas de afinación al uso).
Resumiendo: una séptima de dominante sobre el segundo grado rebajado puede funcionar como dominante; o en su caso, el sexto grado rebajado como dominante de la dominante. ¡Y no es otra cosa que una sexta aumentada. ¡
Por ello la sustitución de tritono ilustra muy bien la función de las sextas aumentadas al tiempo que proporciona un punto de vista complementario al ofrecido en la enseñanza escolástica de la armonía.
Ferrol, Marzo del 2001
Figura 0
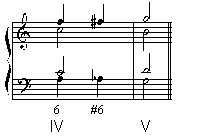
Figura 1
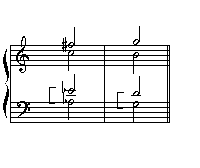
Figura 2
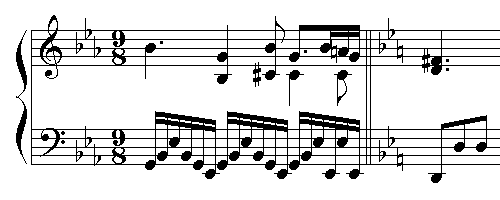
Figura 3
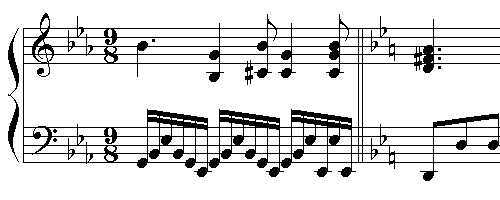
Figura 4

Figura 5
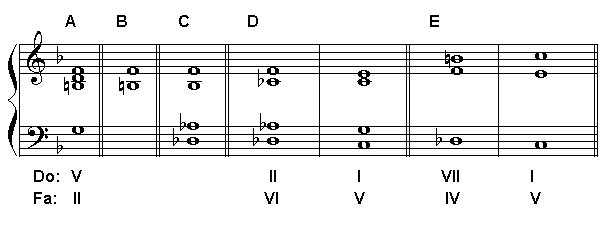
Bibliografía comentada:
V. Arín y P. Fontanilla, Estudios de Harmonía, Madrid, Alberdi, 1981.
Joaquín Zamacois, Tratado de armonía, Barcelona, Labor, 1991.
N. Rimsky-Korsakov, Tratado práctico de armonía, Buenos Aires, Ricordi A., 1947.
A. Jurafsky, Manual de armonía, Buenos Aires, Ricordi A., 1946.
H. Schenker, Tratado de Armonía, Madrid, Real musical, 1990.
A. Schönberg Armonía, Madrid, Real musical, 1974.